Los padres, antes de irse al mercado, le habían ordenado a la hija que no se acercara al brocal del pozo. La hija, muchacha de quince años de rostro angelical, humilló la cabeza y les prometió obedecer y estar tan solo atenta al borboteo del guiso. Marcharon los padres. Quedose sola la niña y pasado un rato, el que ella creyó conveniente, se quitó el mandil, se calzó los zapatos carmesíes, se miró en un pedazo de azogue, salió a la mañana que era de primavera y se encaminó hacia el pozo donde le esperaba -eso creía ella- un mozo de la aldea cercana al que había conocido días atrás.
Llega la muchacha al pozo. Cerca de éste se alza la copa inmensa de un abedul centenario; escondido tras el tronco un diablo cojo espera y cuando ve a la muchacha apoyarse sin temor en el brocal se transfigura en el hermoso mancebo y sale a su encuentro. ¡Echan fuego los ojos de la muchacha al verle! ¡Cómo quisiera que esos dientes mordieran sus labios y esos brazos la abrazaran largamente! Y justo en ese largo abrazo está pensado cuando el diablo se lanza contra ella y le susurra -en chirrido de voz espantoso- Yo te abrazaré eternamente y haciéndolo se tira con ella al pozo de cabeza.
Canta la mañana en el cielo mientras que las aguas del pozo, como si hirvieran, burbujean.
Hubo ayer un momento en el que dejó de existir (dejó de existir ese momento, ese tiempo) y se convirtió, por lo mismo, en eterno.
Eternamente se quedó congelado el instante en el que un hombre se apoyó en una pared y rogó que alguien lo matara, que lo matara alguien porque él no era capaz de suicidarse porque temía el dolor y -seguramente- porque atentaba contra su sistema de creencias.
Estaba ese hombre solo.
Se sentía ese hombre abandonado.
El clima además no acompañaba y la soledad no siempre es una buena compañía.
Ese hombre -podría perfectamente el narrador estar describiendo a una mujer- quería morir porque por primera vez fue consciente de que siempre había sido pobre, de que había sido pobre en todo y la pobreza mantenida en el tiempo lleva a la miseria y el que vive en la miseria es un miserable.
Ese hombre (o a la mujer si se quiere) no podía vivir con la idea de ser un miserable.
Para la eternidad quede su ruego de que lo mataran.
Cuento
Tags : Cuentecillos Escrito por Fernando García-Loygorri Gazapo el 22/10/2022 a las 11:58 |La vieja que atraviesa el camino se encuentra con un joven que apenas sí empieza a vivir. Ella le da los buenos días y al hacerlo refleja en su rostro un mohín de cuando era, físicamente, también joven.
Porque ocurre en los viejos un hecho que los jóvenes no pueden entender y es lo siguiente: la mente de los viejos no suele ser tan vieja como los cuerpos que la albergan. Por eso muchos viejos se extrañan que se los trate de viejos y muchas viejas se sienten atractivas, de ahí esos gestos coquetos en muchas de ellas. Podríamos decir que si la mente pudiera traslucir su lozanía en algún rasgo del físico de los viejos, muchos seguirían siendo atractivos.
Quizá por eso Naturaleza se esfuerza en disimular esa juventud mental porque lo que Ella necesita es células reproductoras jóvenes e inexpertas que no sepan o incluso disfruten del lugar en el que viven y no células reproductoras que ya conocen el mundo y alertarían en exceso al feto de lo que está por venir con el consiguiente aumento de los abortos espontáneos.
El joven apenas mira y gruñe un saludo a la vieja que pasa. A quién él espera es a una muchacha que ni le mira. Pero ya le mirará, ya…
Cuento
Tags : Cuentecillos Escrito por Fernando García-Loygorri Gazapo el 18/10/2022 a las 14:18 |Yo estuve en la isla de la Serpiente que recibió a un náufrago al que apeló como vasallo. Yo fui ese náufrago y aún hoy, pasados más de cuarenta siglos, veo como si estuvieran frente a mí sus cejas de lapislázuli.
Me mantuve amarrado al mástil y vi morir a los ciento veintiún marineros que conmigo navegaban. Íbamos a inspeccionar unas minas de oro de un Rey cuyo nombre la niebla de los siglos ha ocultado.
Ahora estoy aquí, en lo alto de unas montañas. Dos buenas mujeres acuden cada poco para asearme y darme de comer. Siempre que me ven comentan lo viejo que debo ser. Me dejan arropado, sentado frente a una ventana.
Yo estuve en la isla de la Serpiente. Fui náufrago. Ahora, en la vejez, soy náufrago de nuevo. Envejecer es naufragar; la mar en la vejez siempre está encrespada. Mi mástil son las dos buenas mujeres. A ellas me aferro.
Cuento
Tags : Cuentecillos Escrito por Fernando García-Loygorri Gazapo el 17/10/2022 a las 18:58 |Tienes que buscarlo, le decíamos.
Ella nos miraba con los ojos muy abiertos o quizá lo que miraba era la palabra que pugnaba por salir de su boca.
Nosotros insistíamos, Tienes que buscarlo.
Ella se retorcía las manos. Tarareaba algo. Uno de nosotros incluso aseguró haberla visto sonreír. Los demás no le creímos.
Tienes que buscarlo, le dijimos por tercera vez.
Por fin pareció reaccionar. Nos miró con, diríamos, reflejos de perla en sus iris y le susurró a una medalla que siempre llevaba colgada al cuello algo que, por supuesto, no logramos entender. Hecho el susurro y tras hacer un gesto que podría sugerir disculpas, cayó en un profundo sopor y desapareció en su vigilia para siempre.
Ventanas
Seriales
Archivo 2009
Cuentecillos
Escritos de Isaac Alexander
Fantasmagorías
Meditación sobre las formas de interpretar
¿De Isaac Alexander?
Libro de las soledades
Colección
Apuntes
Archivo 2008
La Solución
Reflexiones para antes de morir
Aforismos
Haiku
Recuerdos
Reflexiones que Olmo Z. le escribe a su mujer en plena crisis
Olmo Dos Mil Veintidós
Sobre las creencias
Jardines en el bolsillo
El mes de noviembre
Listas
Olmo Z. ¿2024?
Saturnales
Agosto 2013
Sobre la verdad
Citas del mes de mayo
Rapsodia en noviembre
Sincerada
Marea
Mosquita muerta
Reflexiones
El Brillante
No fabularé
El viaje
Sinonimias
El espejo
Desenlace
Perdido en la mudanza (lost in translation?)
Cartas a mi padre
Asturias
Velocidad de escape
Derivas
La mujer de las areolas doradas
La Clerc
Carta a una desconocida
Sobre la música
Biopolítica
Lecturas en alta voz
Ensayo sobre La Conspiración
Tasador de bibliotecas
Archives
Últimas Entradas
Enlaces
© 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 de Fernando García-Loygorri, salvo las citas, que son propiedad de sus autores
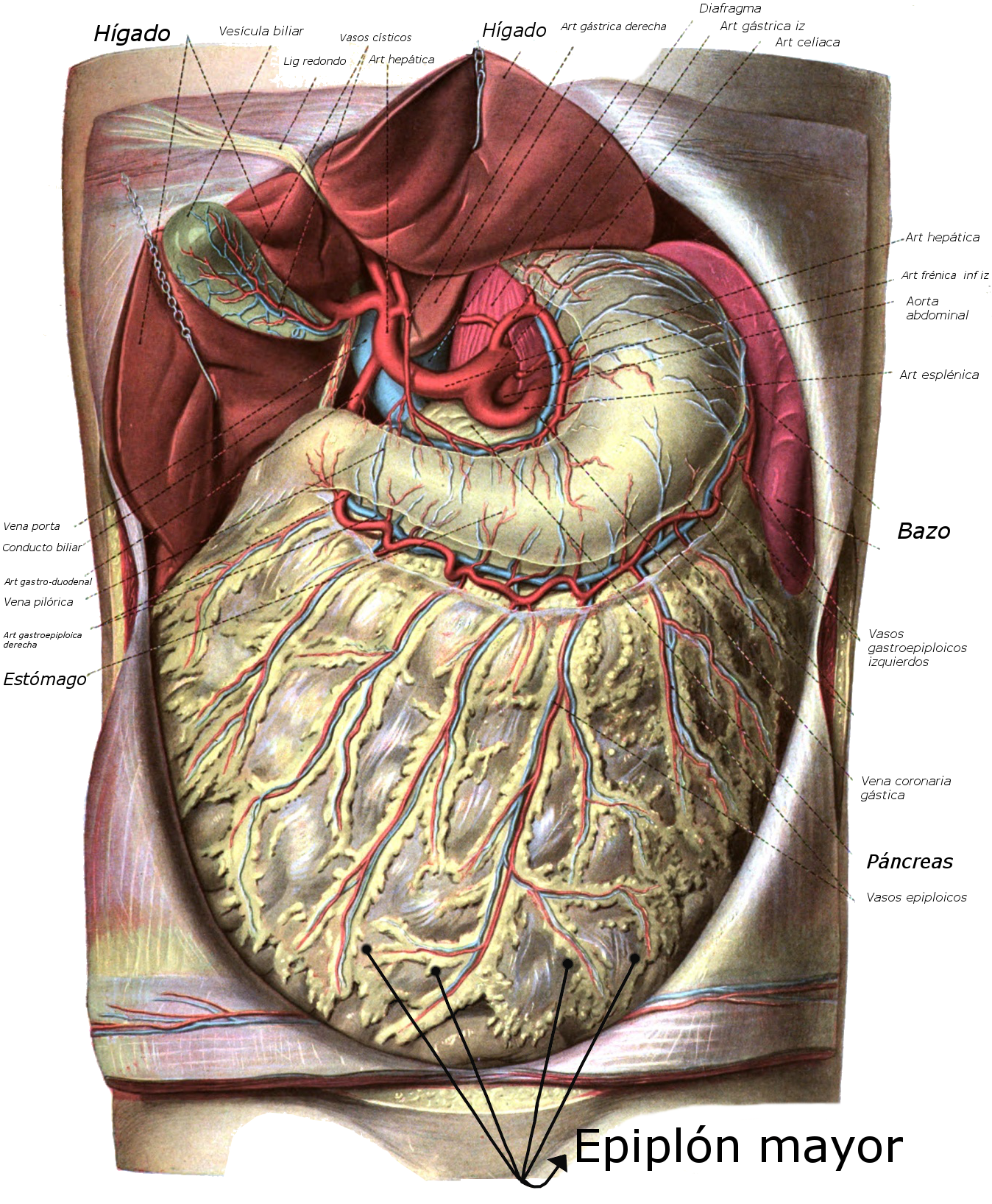

Cuento
Tags : Cuentecillos Escrito por Fernando García-Loygorri Gazapo el 24/10/2022 a las 17:57 |